EL PAISAJE URBANO
Tras sufrir el devastador saqueo anglo-holandés, Cádiz comienza el siglo XVII recuperando su anterior actividad comercial portuaria y poniendo los cimientos del que sería su periodo histórico de mayor esplendor, el siglo XVIII.
La ciudad no era muy distinta a las restantes ciudades peninsulares. Como en cualquier otra ciudad barroca hispánica, en Cádiz se daban al mismo tiempo las grandezas y las miserias, las luces y las sombras, las luces en el habla políglota de sus habitantes, en el colorido de las prendas de los marinos que recalaban en su puerto, en las mercancías exóticas que llegaban al muelle, en las galas que lucían los caballeros en los antiguos torneos, ahora convertidos en “juegos de cañas” y en la procesión del Corpus. Las sombras en la cruel justicia de la época, en su cárcel y su verdugo, en la esclavitud, en las “mujeres públicas”, en los pícaros y menesterosos que poblaban sus calles y en los enemigos de la Monarquía y las epidemias que amenazaban constantemente con introducirse por las puertas de sus murallas.
Sus gobernantes tenían una doble tarea: Por una parte restañar las heridas que ocasionó a la ciudad la invasión y posterior saqueo de la armada anglo-holandesa, que la despojó hasta de los papeles de su archivo municipal, obligando al Cabildo municipal a pedir copias de sus principales documentos al archivo de Simancas. Por la otra debía atender a las muchas necesidades que originaba una ciudad en continua expansión. Y todo ello sin tener fondos suficientes, dada la pobreza de las islas gaditanas, lo que obligaba al Cabildo a realizar grandes esfuerzos para acudir al pago de tantos gastos.
El aspecto de la ciudad a comienzos del siglo XVII estaba muy lejos de parecerse a la ciudad que alcanzará sus mayores etapas de civilización, cultura y prosperidad económica en el siglo XVIII. Nadie podría reconocer en este Cádiz a la ciudad urbanizada y limpia que sería después elogiada por sus visitantes ilustrados y románticos.
Para empezar, su casco urbano era muy limitado y estaba cercado por las murallas que daban al mar o a tierra por un estrecho istmo con parajes nada atractivos. La entrada mejor era la que recibía a los marinos y pasajeros que llegaban por mar, por “la playa” como se denominaba al muelle y que, tras atravesar la Puerta del Mar, desembocaban directamente en la conocida como plaza Real, de San Juan de Dios, de la Corredera o simplemente la Plaza.
En cambio, la entrada por la Puerta de Tierra era un lugar tétrico, se llegaba a ella a través del arrecife, un camino polvoriento y lleno de arenales que atascaban las ruedas de los carros y coches y que hacía siglos que había perdido la condición de ser una cuidada calzada romanas de la Bética.
Además los alrededores de esta puerta se habían convertido en un inmenso cementerio, allí eran enterrados, al pié mismo de las murallas, los pobres que no podían pagarse una bóveda en alguna iglesia o convento, los reos ajusticiados y los esclavos negros que fallecían desasistidos por sus amos y que sólo recibían sepultura gracias al espíritu cristiano de la hermandad de la Santa Caridad. Aunque todavía había otra categoría inferior de enterramientos, los cadáveres pertenecientes a los esclavos de religión musulmana, los llamados “turcos” o “moros”, eran enterrados directamente en la playa vecina del arrabal de Santa María y compartían tumba en las arenas con los animales de carga que morían tras años de trabajo en el muelle o en las tahonas.
Pasadas las murallas, los confines de la ciudad por la parte todavía no edificada tampoco eran mejores, exceptuando la zona que ocupaba la llamada “viña de Malabar”, en los terrenos propiedad del cerero Juan Peñalba, que lindaba con el convento de los capuchinos. A partir del campo de la Jara y tras la plaza del mismo nombre que se conocería después como San Antonio por levantarse allí la ermita de ese santo, por entonces un lugar baldío con una fuente pública y varias huertas, sólo estaban por el norte los retamales de la Alameda, un lugar escenario de crímenes y de duelos que eran tan habituales entre los espadachines pendencieros que abundaban en la ciudad.
Por el poniente no mejoraba el paisaje, pues esa parte de la ciudad se había convertido en un enorme cementerio a partir de la epidemia que asoló Cádiz en 1648, por cuyo motivo se conocía como barrio del “Campo Santo”, al que tan sólo la caridad pública con sus limosnas había conseguido ponerle una cerca y levantarle una pequeña cruz, y que la falta de suelo había hecho que se ocupara este terreno con huertos sembrados encima de las tumbas de los apestados. Allí se levantaría después con el nuevo Hospital Real, compartiendo barrio con populares establecimientos como la "venta del Negro" y la “venta de la Tinaja”, unas famosas tafurerías, que sobrevivieron hasta el siglo XIX y que servían de refugio a tahúres y demás personajes de la picaresca gaditana de la época.
El centro de la ciudad también estaba lleno de incomodidades para sus habitantes y visitantes. En la Plaza, a las basuras y olores molestos que proporcionaba su mercado, había que añadir los del cercano matadero situado junto a la ermita de San Roque, que utilizaba el mar cercano para arrojar a él todos los despojos de las matanzas, y cuyos olores molestaban a los fieles de la vecina ermita y a los vecinos de Santa María cuyas casas se levantaban “junto a la muralla y frente al mar del sur”. Además los carros cargados con las reses sacrificadas bajaban por la calle de San Juan de Dios en dirección a la calle de la Carne dejando un reguero de sangre por el camino, por lo que era conocido el matadero y sus alrededores como “el rastro”, nombre que se perdió en Cádiz pero que sobrevivió en otros lugares como Madrid.
Las calles del centro tampoco estaban mejores, la justamente famosa calle Nueva, lonja comercial y centro de reunión de marinos y mercaderes de todo el mundo, presentaba en sus cercanías un aspecto poco acorde con su importancia urbana, las casas de esa calle tenían a sus espaldas corrales en terrenos públicos usurpados frente a la muralla, y sus dueños hacían oídos sordos a los reiterados acuerdos del Cabildo para que los adecentaran, quitando de ellos a sus animales que molestaban a los marinos y comerciantes que alternaban en la principal calle de la ciudad.
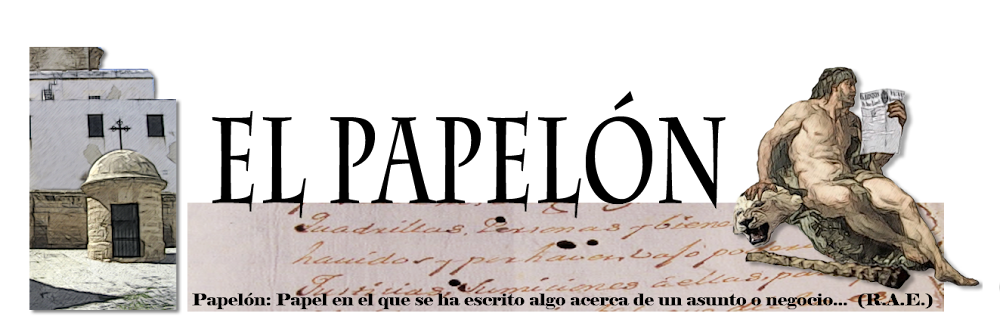

No hay comentarios:
Publicar un comentario